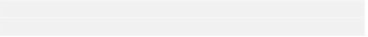IV Domingo de Cuaresma, Ciclo C.
Pautas para la homilía
"Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo"
.
El evangelista de la misericordia.
No es mérito exclusivo de Lucas, ni mucho menos, haberse hecho eco de la
predicación y de la práctica misericordiosas de Jesús para con los pobres, los
enfermos, los pecadores... Bien ganado, sin embargo, se tiene el sobrenombre de
evangelista de la misericordia porque es a él a quien debemos relatos como los de
la curación de los diez leprosos (17,11-19), la comida de Jesús con Zaqueo (19,1-
9) o su diálogo con el ladrón arrepentido (23,39-44); y también parábolas de
enorme belleza: el buen samaritano (10,29-37), el fariseo y el publicano (18,9-14)
o las tres que componen el capítulo 15 de su evangelio: la oveja perdida (4-7), la
dracma también perdida (8-10) y el hijo no menos perdido (11-32), que proclama
la Liturgia de la Palabra en este domingo.
El padre misericordioso y sus dos hijos, mezquino el uno y abusador
el otro.
Los títulos asignados por traductores y editores a las diferentes secciones y pasajes
de los libros bíblicos, incluyendo los evangelios, tienen la buena intención de
facilitarnos su comprensión mediante una lectura estructurada de los textos, a
pesar de lo cual sucede que, a veces, nos desorientan. Es evidente que el foco de
atención de esta parábola lucana no se dirige al hijo menor, sino al padre, razón
por la cual todos andamos tratando de renombrarla como la del padre
misericordioso.
No es menos cierto que en ella están presentes y actuantes sus dos hijos. De ahí
que también podríamos denominarla parábola del hijo mezquino o cicatero, si
atendemos al mayor, y, si nos fijamos ahora en el pequeño, del hijo caradura o
sinvergüenza; mucho mejor que «pródigo», por descontado, porque pedir a su
padre la herencia equivale a decirle: «te doy por muerto». ¡Todo un abusador!,
dicho en el español de esta República Dominicana.
Dios es misericordia.
La misericordia es la forma de ser de Dios: tal parece, en efecto, la enseñanza
principal de esta parábola y, en general, una de las principales fibras de la buena
noticia según San Lucas. Y sabemos, por si alguien objetara que “Dios es amor” (1
Jn 4,8), que la misericordia es una forma del amor, razón por la que Santo Tomás
decía que “Dios no tiene misericordia sino por amor, al amarnos como algo suyo”.
Dios es misericordia: esa y no otra es la respuesta que Jesús puede ofrecer a
aquellos fariseos y escribas (representados en el hijo mayor) que le reprochan:
“Este acoge a los pecadores y come con ellos”. Por boca de esos acusadores hablan
todos los adictos a la presuntuosa espiritualidad del mercadeo, del intercambio, del
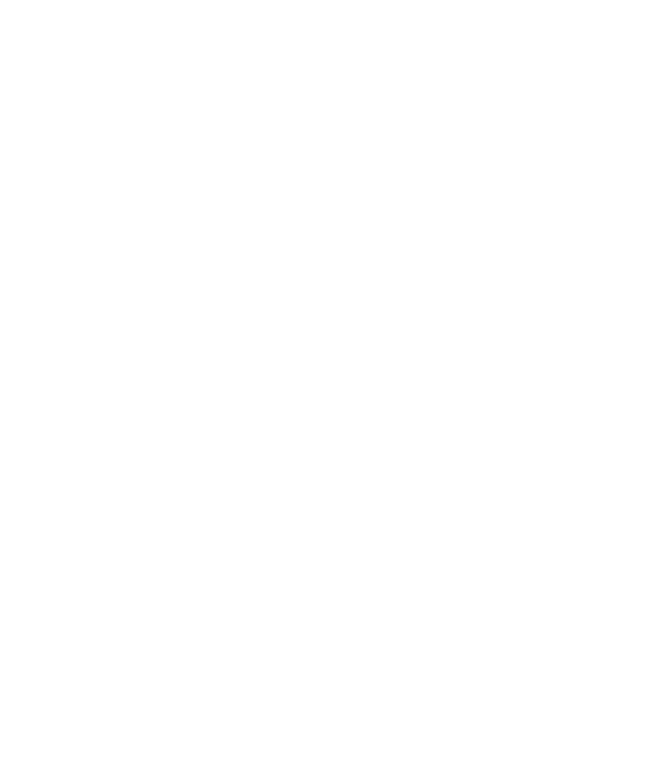
toma y daca (¡como si Dios fuera un comerciante fenicio!). Nunca podrán decir con
San Pablo que “Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin
pedirle cuentas de sus pecados”.
Entre dolores anda el juego: cuando la misericordia se hace don.
Jesús actúa misericordiosamente porque Dios es misericordia. De nuevo Santo
Tomás: “La palabra misericordia significa... tener el corazón compasivo por la
miseria de otro”. Como el padre de la parábola, que “se conmovió” al ver a su hijo
aquejado de grave necesidad, también Dios es compasivo: padece con nosotros
(cum-passio), le duele nuestro dolor. La dolencia humana es siempre condolencia
divina.
Por eso, a Jesús –“reflejo de su gloria e importa de su ser” (Hb 1,3)– le zahirió,
sobre todo, el sufrimiento humano. Con mucha frecuencia se le atribuye en los
relatos evangélicos esa reacción de conmoción por el dolor ajeno que denominamos
misericordia o compasión. Es lo que sucedió, por ejemplo, cuando se le acercó un
leproso (Mc 1,41), cuando supo que la gente andaba como ovejas sin pastor (Mc
6,24), cuando vio llorar a la viuda de Naím (Lc 7,14) o cuando estuvo en compañía
de quienes no tenían qué llevarse a la boda (Mc 8,2). En esas y otras situaciones
semejantes Jesús “se conmovió”, traducción de un verbo griego que, para designar
un movimiento profundamente radical, echa mano ni más ni menos que de la
imagen de las entrañas maternas. Es esa misma conmoción la encarnada en
personajes de parábolas como el buen samaritano (Lc 10,33), el acreedor que
perdona la deuda de su siervo (Mt 18,37) o –en nuestro caso– el padre que ve
llegar a su hijo reducido a la miseria.
La nueva perfección se llama misericordia.
La misericordia no es inoperante lástima porque no se deja enredar en la maraña
de los sentimientos. De nuevo Santo Tomás: la misericordia “nos compele, en
realidad, a socorrer, si podemos”; a ella “compete volcarse en los otros y, lo que es
más aún, socorrer sus deficiencias”. Así es, la misericordia al modo de Jesús se
hace don: salud para el leproso, enseñanza para la muchedumbre, resurrección
para el hijo de la viuda, pan y pescado para los hambrientos. Y re-creación para el
hijo abusador, perdón que le valió –diría San Pablo– que “lo antiguo ha pasado, lo
nuevo ha comenzado”.
Existe, por lo tanto, una versión cristiana, del “sed santos porque yo, Yahveh,
vuestro Dios, soy santo” contenido en los viejos códigos de pureza (Lv 11,44) y de
santidad (Lv 19,1; 20,7), a saber: “Sed compasivos como vuestro Padre es
compasivo” (Lc 6,36). He ahí la perfección evangélica. Tampoco eso, por supuesto,
podía pasar desapercibido a Santo Tomás (última vez que lo cito, prometido): “En
sí misma, la misericordia es, ciertamente, la mayor [de las virtudes] [...] Por eso se
señala también como propio de Dios tener misericordia, y se dice que en ella se
manifiesta de manera extraordinaria su omnipotencia [...] entre todas las virtudes
que hacen referencia al prójimo, la más excelente es la misericordia, y su acto es
también el mejor”.
La misericordia pare alegría y hace valer la fraternidad.
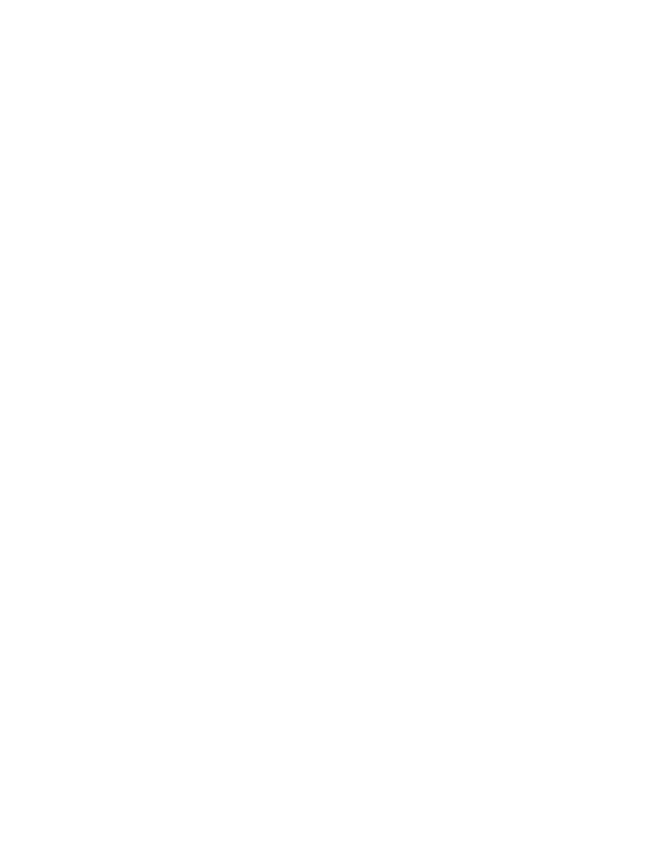
Como la cuaresma pare pascua, la misericordia pare alegría. Las tres parábolas de
la misericordia terminan en júbilo, quizás hasta en algazara: “Alegraos conmigo,
porque he hallado la oveja que había perdido” o “la dracma que había perdido”,
dicen el pastor y la mujer, allí mismo donde el padre misericordioso invita:
“Celebremos una fiesta”. La misericordia procura alegría para quien, recibiéndola,
se ve aliviado en su sufrimiento, pero también para quien, dispensándola, sabe que
“hay más alegría en dar que en recibir” (Hch 20,35).
La parábola del padre misericordioso termina en punta. No sabemos si el hijo
mayor se sumó a la fiesta o si prefirió seguir puritanamente enfurruñado. También
él, desde luego, había recuperado a un hermano por más que le costara
reconocerlo. El abusador arrepentido no era sólo “ese hijo tuyo” que él mencionó a
su padre, sino también, después de todo, “este hermano tuyo” que su padre le
mencionó a él. Y es que nadie (¡nadie!) está nunca (¡nunca!) definitivamente
excluido de la fraternidad; convicción de Lucas porque convicción de Jesús: Reinado
de Dios.
Fray Javier Martínez Real
San Gerónimo - Rep. Dominicana
Con permiso de: dominicos.org