Comentario al evangelio del Domingo 26 de Agosto del 2012
¿A quién vamos a acudir?
Llegamos al final del discurso del pan de
vida. Durante el mismo Jesús, primero, ha alimentado nuestro cuerpo, enseñándonos que para poder
repartir y que alcance para todos hay que estar dispuesto a compartir aun lo poco que tenemos. Y desde
ahí nos ha invitado a elevar nuestra mirada al deseo de los bienes imperecederos, al deseo de otro pan,
que él mismo nos da y que es su cuerpo entregado en sacrificio. Nos ha enseñado así que esos bienes
imperecederos no se obtienen por la vía de la conquista, el esfuerzo o la violencia, porque no están al
alcance de nuestras fuerzas, sino que son un don que alcanzamos por la vía paradójica de la entrega
que Jesús mismo hace de su propia vida. De este modo nos ha introducido en una sabiduría, la
sabiduría de la cruz, que trasciende la ciencia de este mundo. Y, llegados a este punto, Jesús nos cede
la palabra, para que tomemos nosotros mismos una decisión. Del mismo modo que Yahvé no impone
la salvación, sino que la propone mediante un pacto, así tampoco Jesús se impone por la fuerza (de ahí
su renuncia a dejarse proclamar rey), sino que nos hace una propuesta, respetando en todo momento
nuestra libertad.
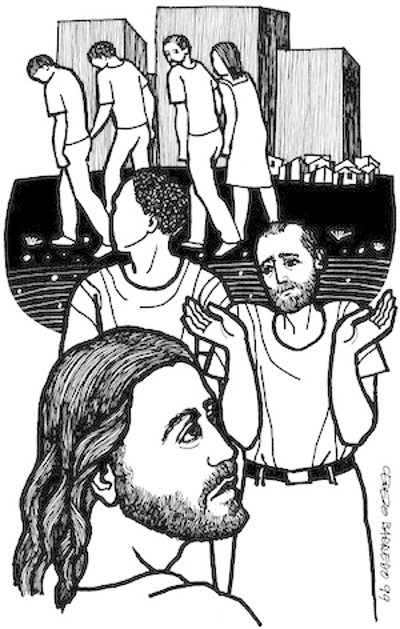
En la primera lectura vemos este carácter propositivo y no impositivo de la acción salvífica de Dios,
que no por eso deja de ser gratuita. Tras liberar al pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra
prometida, Dios propone al pueblo una alianza. A diferencia de las leyes necesarias de la naturaleza, la
historia es el espacio de la libre acción humana. Y, por eso, el Dios de Israel se manifiesta ante todo en
los acontecimientos históricos, en el ámbito en el que el hombre despliega su libertad, y propone una
forma de relación que supone esa libertad por las dos partes. Dios es libre para salvar; pero el hombre,
en este caso el pueblo, es libre para aceptar o rechazar la acción salvífica de Dios, aceptando o
rechazando el pacto que le propone.
Jesús es el mediador de la nueva y definitiva alianza por medio de su propia sangre (cf. Hb 12, 24) y
ahora, igual que en la primera, tenemos que tomar una decisión de aceptación o rechazo. El escándalo
de la cruz, al que alude Jesús al hablar de su carne ofrecida y su carne derramada como pan y vino, y
en el que los discípulos han de participar también de un modo u otro (y eso es lo que significa comer su
carne y beber su sangre), es en última instancia el criterio de discernimiento entre los verdaderos
creyentes y los que no lo son.
Aquí Jesús usa el término “carne” en un sentido distinto del que hemos visto en los domingos
anteriores. Allí su carne (su humanidad) entregada en sacrificio es el pan, el verdadero maná, que
hemos de comer para alcanzar la vida eterna. Pero esto sólo se puede comprender si nos dejamos guiar
por el Espíritu que anima esa carne, esa humanidad entregada, y que nos conduce a la fe. Ahora, la
carne “que no vale para nada” es el modo exclusivamente humano de mirar a Jesús, de comprender sus
palabras e interpretar sus signos: el deseo de saciarse sólo de pan, la voluntad de hacerle rey para
manipularlo sometiéndolo a nuestros intereses (económicos, políticos y cualesquiera otros) y, en
definitiva, el rechazo del camino mesiánico de Jesús que conduce a la cruz.
Así pues, Jesús, el mediador de la nueva alianza, nos está llamando a realizar una elección de fe, que
implica la aceptación de la cruz como paradójico camino de la victoria: “subir a donde estaba antes”.
Podemos entender por qué “desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a
ir con él”. Y Jesús, al parecer, no hace nada para retenerlos, sino que al tiempo que respeta la libertad
de cada uno, pone al descubierto las motivaciones profundas: “algunos de vosotros no creen”. En este
momento de profunda crisis en su ministerio, se dirige también a los más cercanos, a los que ese
abandono masivo no podía no afectar. Ellos también habían conocido a Cristo según la carne, se
habían forjado ilusiones poco fundadas, habían soñado con un mesianismo triunfante. Ahora empiezan
a ver claro que las cosas no van por ahí. Y tienen que tomar partido. La respuesta de Pedro, que
trasluce la dificultad de esa decisión (“Señor, ¿a quién vamos a acudir?”), refleja también que ellos
están empezando a ver a Jesús a la luz del Espíritu, y que su elección es realmente una elección de fe:
“Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por
Dios”. En esta respuesta, que es una confesión de fe, descubrimos que, contra lo que muchos creen,
esta no es una elección ciega. Pedro dice: “creemos y
sabemos”.
No es ciertamente un saber teórico,
sino que brota de la experiencia: es un saber que es un
saborear,
un experimentar de primera mano. Y
esta experiencia es posible precisamente porque parte de una manifestación de Dios
en la carne
, que
nos da la posibilidad de realizar una experiencia de Jesús, de escuchar sus palabras, que son espíritu y
vida, de ver y comprender los signos que hace, de ser curados por Él. Pero es también una elección
generosa, que exige renunciar al deseo de manipular a Dios, de hacer de Él nuestro rey, es decir, el
talismán mágico que solucione nuestras necesidades materiales más inmediatas, el “Dios tapagujeros”
al que recurrimos sólo cuando aprieta la necesidad. Esta elección de fe, lúcida y generosa nos hace
participar de la nueva humanidad de Cristo, en el misterio de su encarnación, muerte y resurrección. Y
este es el significado esencial de la Eucaristía: comer el pan que es su carne, vivir como vivió Él,
dando la vida, si llega el caso hasta el extremo, para, pese a perder a los ojos de este mundo (de esa
carne que no sirve para nada), participar de la resurrección, la vida eterna, que en la humanidad de
Jesús se ha hecho ya presente en este mundo.
De este modo nos introducimos en la familiaridad con Dios: igual que el Hijo vive por el Padre, el que
come su carne vive por él (cf. Jn 6, 57). Esta nueva e íntima forma de relación con Dios no puede no
reflejarse en las relaciones entre los hombres, y también en las relaciones familiares. Es lo que nos
recuerda hoy Pablo en la carta a los Efesios. Demasiado afectados por las modas del momento, una
lectura feminista del texto nos puede llevar con facilidad a rechazar algunas expresiones de ese texto,
atribuyéndolo a prejuicios de la época. Pero tenemos que hacer un esfuerzo por leer estas
exhortaciones en una clave específicamente bíblica y evangélica. Entonces podemos comprender que
la llamada a la sumisión de las mujeres a los maridos no ha de entenderse como una servidumbre que
rebaja la dignidad de la mujer, sino como expresión de esa sumisión de unos a otros con respeto
cristiano que es consecuencia del amor. Igual que la alianza entre Dios y su pueblo, y la que establece
Cristo con el nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia, supone necesariamente la libertad de las partes,
así aquí, no se habla de una sumisión servil, sino libre, como la de María que se hace libremente la
sierva del Señor, como la de Jesús, que se somete a la voluntad del Padre (cf. Lc 22, 42; Hb 10, 7). Es
decir, las relaciones familiares no se conciben aquí “según la carne”, no están basadas sólo en el deseo
y la necesidad, sino que, como alianza de libertades, se basan en un amor que se entrega, respeta al otro
en su alteridad, exige la disposición a dar la vida, como Cristo ha dado la suya.
Como en el caso de Pedro en su respuesta a Jesús, no es posible entender esta forma de amor
matrimonial si lo reducimos a parámetros sociológicos, más o menos condicionados históricamente.
Aunque estos nos puedan ayudar a depurar formas de relación también históricas que no son
conformes con el verdadero ideal evangélico, al fin y a la postre, se trata también aquí de hacer una
elección de fe, de dejarse guiar por el Espíritu para hacer una experiencia de un amor matrimonial
eucarístico y transfigurado por la Palabra encarnada que es espíritu y vida. También en este ámbito es
necesario creer y es posible saber.
José María Vegas