Ciclo C. I Domingo de Adviento
Rosalino Dizon Reyes
Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía y amor (2 Tim
1, 7)
El fin se pone a nuestra consideración en el inicio del nuevo año litúrgico. Y
asustan los relatos evangélicos sobre el fin. Amedrentan aún más las descripciones
elaboradas en los sermones sobre el fuego y el azufre del infierno. Pero el intento
básico no es el de infundir terror.
Ante todo, se busca que los discípulos de Jesús nos salvemos, manteniéndonos
firmes en la fe. Se desea que fijemos los ojos en el que es el Principio y el Fin, para
que no nos dejemos engañar por quienes nos garanticen tanto la venida inminente
del fin como la identidad y el tiempo del Mesías. Se nos exhorta a que nosotros,
imitando al iniciador y consumador de nuestra fe, quien soportó la cruz por el gozo
que le esperaba, procuremos que las venideras y predichas pruebas y tribulaciones
no nos impidan centrarnos en la espera de la gloriosa venida del Salvador. Se nos
da a entender que sin la referencia al Hijo del Hombre que vendrá con gran poder y
majestad, la predicción del fin sólo conducirá a la desesperación y al miedo mórbido
y paralizante.
Dejarnos paralizar por el miedo, e incluso por la ansiedad ante cataclismos que
posiblemente ocurran el 21 de diciembre del año corriente, cuando llegará a su
término un calendario maya de 5.125 años de duración; hacernos insensibles por
los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida o por cualquier cosa,
de tal forma que el fin nos sobrecoja:—no es esto lo que quiere Dios para
nosotros. Lo que quiere Dios es que estemos alertas e imbuidos de la viveza propia
de la persona que vigila, apasionada y orando, la llegada del ser amado, el cual es
su razón de ser, y pongamos la confianza en el que nos manda no preparar una
defensa de antemano y nos asegura que no se nos perderá ni un solo cabello de la
cabeza. La voluntad de Dios es que nosotros, al igual que san Pablo, tengamos el
sentimiento penetrante y la convicción ardiente de que nada o nadie nos apartará
del amor de Cristo.
De otra manera, el tiempo, en lugar de no existir, como para quienes aman,—por
citar a Henry Van Dyke—, será muy lento, como para los que esperan, muy rápido,
como para los que temen, muy largo, como para los que sufren, muy corto, como
para los que gozan. El amor significa permanencia y continuidad en medio de las
vicisitudes de la vida. Pues realmente, «las horas vuelan, las flores mueren;
nuevos días, nuevos caminos, pasan; el amor se queda».
En el amor, el comienzo es el fin. La persona que amada comience a amar
terminará amando y amada, como lo comprobarán las intercesiones de los pobres
que acudirán en montón, según san Vicente de Paúl, al encuentro de la que llegue a
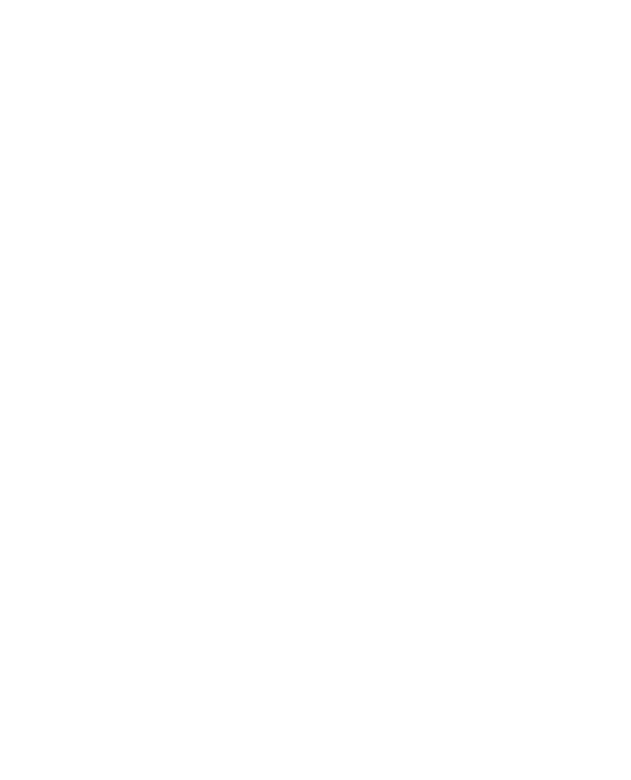
su fin y su comienzo: «Dios mío, ésta es la que nos asistió por tu amor; Dios mío,
ésta es la que nos enseñó a conocerte» (IX, 241). Claro, será el encuentro alegre
final de los que, rebosando de amor mutuo y de amor a todos, hubieren comenzado
a servirse y esperarse unos a otros en la Cena del Señor.
Fuente: Somos.vicencianos.org (con permiso)
