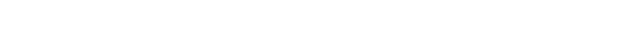Ciclo C. III Domingo de Adviento
Rosalino Dizon Reyes
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador
(Lc 1, 46-47)
Según Jesús, el Bautista es el más grande de los nacidos de mujer. Más que un
profeta, él es el enviado delante del Mesías para prepararle el camino.
Y hay contraste fuerte, desde luego, entre el predicador en el desierto y los
habitantes en los palacios donde se come suntuosamente y se viste con lujo. Pero
el estilo de vida austero del Precursor indica carácter que les falta a no pocos
aristócratas. Él no es como una caña a merced del viento. Es testigo audaz del
camino, la verdad y la vida: les llama a la gente a la confesión de pecados y a la
conversión, para que rebosen de alegre esperanza de salvación; le hace frente a la
«raza de víboras»; exhorta a sus oyentes a practicar la generosidad justa; les
prohibe a los publicanos ser codiciosos y a los militares, abusar de su autoridad; le
echa en cara al tetrarca Herodes su transgresión.
Pero con toda su grandeza y toda su integridad, Juan se mantiene realista y, por
consiguiente, humilde. Deja claro que está por llegar otro más poderoso. Lo pone
en el centro de atención. El mensajero transparente no vela, sino revela, a Jesús.
Así pues, los de buena voluntad que lo ven como medio de comunicación divina no
se van sin conocer el mensaje verdadero.
Yo, en cambio, dejo que por la grandeza de mi incorporación a Cristo se me suban
los humos a la cabeza. Maniobro, al igual que los hermanos Zebedeo, para
conseguir puestos poderosos e influyentes. Como los letrados, abrigo pretensiones
de grandeza; ando vestido de modo distinto para sobresalir por encima de la gente
común, por cuyas reverencias, irónicamente, me desvivo. En contra del consejo de
san Pablo, me hago arrogante y no me dejo atraer por los humildes; prefiero la
compañía de los ricos que me agasajen. Presumido, me creo con derecho de entrar
en el reino celestial sin cumplir la voluntad de Dios, que me basta con decir a Jesus
«Señor» e invocar su nombre, o con comer y beber con él y oírle enseñar. O hago
de paúl comodón que, después de hacer trabajo extra, exige—como lo imagina el
santo Fundador—que se le deje disfrutar de su cuarto, sus libros, su misa, o quien
cruza contentísimo los brazos sin preocuparse de nada (XII, 120, 397). También
como los falsos hermanos intrusos (Gal 2, 4), busco imponerme por envidiar la
libertad de otros y por temer que se me perderá el control de todo o el manejo de
todos. Hasta me arrogo el uso exclusivo del adjetivo «católico», exponiéndome al
riesgo de acabar impidiendo a alguien dotado por Dios del don de profecía o
exorcismo (Núm 11, 26-29; Mc 9, 38-40).
Y el recurrir a la fuerza salvaje o a la dictadura ilógica, ¿no es esto sólo mi manera
de compensar mi falta de carácter o disimularla? Tengo que recordarme a mí
mismo que para tener tesón, a la vez humilde, alegre y liberador, necesito

establecerme en la verdad del que entrega su cuerpo y derrama su sangre en
rescate por todos: «El que quiera ser primero, sea esclavo de todos». Así de
pequeño, es más grande que el Bautista.
Fuente: Somos.vicencianos.org (con permiso)